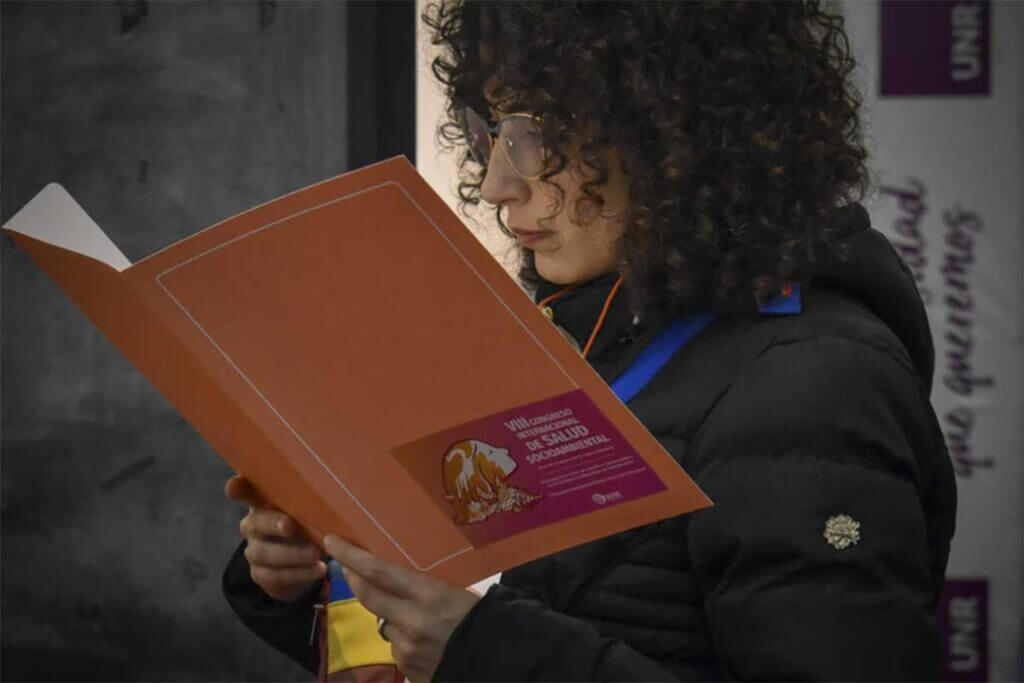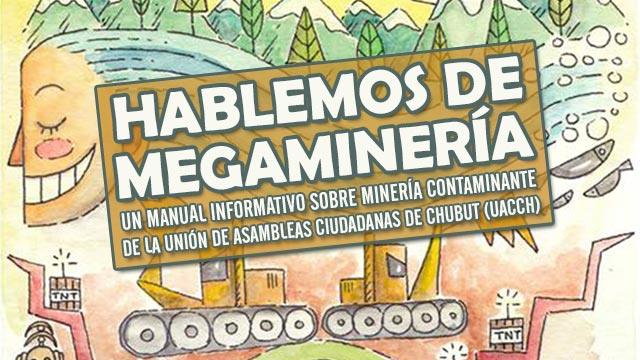Academia y territorios, salud y ambiente, denuncia y propuesta. Tres días de debates, construcciones colectivas y resistencias frente a las injusticias. El VIII Congreso de Salud Socioambiental ratificó la vigencia de un espacio de referencia latinoamericano para la ciencia crítica, donde confluyen investigadores, organizaciones sociales y asambleas ambientales.
Por: Darío Aranda – Desde Rosario
Foto portada: Pedro Rinaldi
Tres días de ciencia crítica, de diálogos del presente, construcción de futuros dignos, denuncia al extractivismo, debates políticos, cultura comunitaria, autogestión y fraternidad. Son algunas de las características de un espacio con pocos antecedentes en Latinoamérica, un congreso científico atípico, donde confluyen académicos, organizaciones sociales, pueblos fumigados, médicos, estudiantes, asambleístas ambientales y personas de a pie. En un contexto de crisis económica y ataque a la universidad pública, la realización del VIII Congreso de Salud Socioambiental es un triunfo en sí mismo. Y una muestra de que la ciencia al servicio del pueblo es posible, y ya sucede.
Voces del Congreso de Salud Socioambiental
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en el desguace del Conicet y el desfinanciamiento inédito de las universidades públicas, cuando los casos “exitosos” de ciencia se vinculan a la destrucción de los territorios (con trigo transgénico, explotación de litio, energía nuclear y fracking), el Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) de la Facultad de Ciencia Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) optó hace años por el camino más difícil: lejos de las corporaciones y del alineamiento acrítico a partidos políticos, cerca de las comunidades en lucha y la autonomía para hacer y decir.
Tres frases fueron emblemas de este Congreso: “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”, “Un compromiso con la salud de la Madre Tierra” y “no puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos”.
Foto: Pedro Rinaldi
Con la guía del legado de Andrés Carrasco, que sobrevuela este VIII Congreso, y con la presencia en primera fila de Miryam Gorban, a sus 93 años, se sucedan mesas de debate, discursos, pensamientos críticos, reflexiones agudas y aportes diversos para construir alternativas pese a la adversidad.
“Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Y las semillas no son una ‘cosa’, son un símbolo de un entramado de relaciones que está ahí, encarnado, encapsulado y listo para volver a florecer. Es un elemento esencial de la alimentación y de la vida misma”, resume Ramón Vera Herrera, que llegó desde México, investigador y activista en defensa de las semillas campesinas.
En otra mesa, Fernando Frank, agrónomo, investigador autodidacta y puntano por adopción, citó a los escritores Jorge Boccanera y Juan Gelman para “confiar en el misterio” de la reproducción de la vida y del quehacer cotidiano, de la salud humana y, al mismo tiempo, la salud de los suelos. “La vida microbiana es el origen y sostén de los que llamamos vida. Las agriculturas también se basan en microorganismos. En manos campesinas, es central para lograr la soberanía alimentaría y la autonomía. Como las semillas, los microorganismos representan la memoria viva, un aspecto a proteger y desarrollar en forma colectiva como práctica de soberanía popular”.
Foto: Pedro Rinaldi
Lis García, de la organización paraguaya Base-IS, hizo una llamado a rechazar el trigo transgénico: “Es una imposición de las empresas. Ni los productores ni los consumidores necesitamos un trigo modificado genéticamente, que además viene con el agrotóxico glufosinato de amonio, mucho más tóxico que el glifosato”. Llamó a unir fuerzas en los distintos países para no permitir su siembra.
Valeria Berros, doctora en derecho, investigadora del Conicet y parte de la organización socioambiental Capibara abordó los avances normativos en materia ambiental, y la importancia de las comunidades en lucha que empujan las leyes (citó como ejemplo la Ley de Glaciares y la de Bosques). Aportó su mirada crítica al Poder Judicial, por los incumplimientos, pero también resaltó los pasos adelante en las últimas décadas. Berros es una de las pioneras en Argentina respecto a los derechos de la naturaleza.
Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral y del Conicet, presentó su último trabajo sobre glifosato en sedimentos de arroyos en la cuenca del río Paraná. Afirmó que determinó “el récord sudamericano” de agrotóxicos y mostró en pantalla gigante los resultados de su paper. Hizo recordar al trabajo pionero de Damián Marino, que en 2016 confirmó que el río Paraná tenía concentraciones de agrotóxicos más altas que en los propios campos de soja.
Por su parte, Matías Blaustein, doctor en biología e investigador del Conicet, abordó la situación del cáncer, la diversidad y el buen vivir. Hizo un llamado a dejar la competencia y duplicar la cooperación. Resaltó que las células de los cuerpos actúan en cooperación, y cuando eso no sucede y se impone la competencia: sobreviene la enfermedad. Mostró un modelo estadístico que da cuenta de esa relación. E hizo el paralelo con la sociedad actual. “El cáncer es como un capitalismo celular. Y el capitalismo como un cáncer socioambiental”.
Foto: Pedro Rinaldi
Jaime García, ingeniero agrónomo e investigador de Costa Rica, disertó sobre la “agroecología como guardiana de la biodiversidad”. Alertó sobre la desaparición, cada día, de especies animales y vegetales. Precisó que el 75 por ciento de la biodiversidad del planeta se ha perdido por actividades extractivas como la megaminería y los transgénicos. “Es necesario cambiar de paradigma”, llamó. Y afirmó que la agroecología es el camino imprescindible: “Es necesario un futuro en armonía con la vida”. Pero también aclaró. “La agroecología no solo produce alimentos, sino que cuida a la vida en su conjunto. Es también una propuesta política, impulsa la soberanía alimentaria, la justicia ecológica y la autonomía de los pueblos”.
Mercedes “Meche” Méndez, enfermera del Hospital Garrahan e histórica activista por la salud de las niñeces, precisó el sufrir de las infancias ante los agrotóxicos, recordó que nunca tuvo apoyo de las autoridades para denunciar la causa de tanta enfermedad y afirmó que “sobran investigaciones para dar cuenta que el agronegocio es un modelo de enfermedad y muerte”.
Foto: Pedro Rinaldi
Ciencia para qué y para quién
Una ciencia al servicio del pueblo y para el bienestar de los territorios, donde las personas son parte. Es una mirada contrahegemónica y, hasta muchas veces, marginal. Sucede que, en general, cuando se habla de ciencia se refiere a la vinculada al sector privado, en búsqueda de rentabilidad, que genere patentes y dinero, que sirva a los laboratorios, a las empresas transgénicas, a las petroleras y, básicamente, para explotar los territorios y generar dólares. Raquel Chan y su trigo transgénico son una referencia de ese modelo. Lino Barañao, Roberto Salvarezza, Daniel Filmus (los últimos ministros de Ciencia) son exponentes. El actual funcionario del área, Darío Genua, es tan ignoto en la materia como destructor de lo previo.
En ese contexto, se valora aún más el Congreso de Salud Socioambiental, que durante tres días movilizó a personas de una decena de provincias y otros tantos países (Ecuador, México, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Uruguay, Honduras y España, entre otros). Realizado sin apoyo de empresas ni de gobiernos, sí contó con el acompañamiento de ONGs y el aporte voluntario de los inscriptos (una cifra mínima que no es excluyente para quien no pueda abonarlo). Donde se abordaron temas tan urgentes como profundos:
- Ciencias, semillas y propiedad intelectual.
- Edición génica y falsas soluciones.
- Alimentación y salud desde los invisibles.
- Inteligencia artificial, agua y energía.
- Arte, ciencia y conciencia.
- La salud como derecho ante la crisis civilizatoria.
Transgénicos, resistencias, agroecología, manipulación del clima, el rol de la universidad, energía nuclear, transición energética, microbiota, agrotóxicos, la salud y su vinculo con el ambiente, y la crisis climática, entre otros aspectos. Tres días a puro andar (del 10 al 12 de junio), con jornadas que iniciaban a las 9 de la mañana y se extendían hasta las 20. Con un total de nueves mesas centrales y una decena de espacios paralelos, como la exhibición de posters científicos y brindis post exposiciones.
Miryam Gorban, “matriarca de la soberanía alimentaria” – Foto: Pedro Rinaldi
Unión de Científicos/as
“Por una ciencia digna, al servicio de la vida y de los pueblos”, es el título de la última declaración de la Unión de Científicos/as Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), organización nacido hace diez años en Rosario, y que tomó la propuesta de Andrés Carrasco de crear un espacio que reúna a académicos críticos de los distintos países de la región.
En el marco del VIII Congreso se realizó también el encuentro presencial de Uccsnal, donde la científica argentina Eugenia Suárez presentó el quinto número de la Revista Ciencia Digna y se elaboró una declaración de análisis del presente y futuro de la región. Entre sus párrafos sobresale:
- Vivimos tiempos marcados por una profunda crisis civilizatoria, una sindemia donde convergen crisis ecológicas, sanitarias, energéticas, climáticas, sociales y epistémicas. Todo en un contexto de una desigualdad social y económica sin precedentes.
- El rol que cumple la ciencia no es neutral ni inocuo. Lejos de constituirse como un espacio autónomo y emancipador, la ciencia hegemónica se encuentra subsumida a las lógicas del capital global, y opera como engranaje clave en la reproducción de un modelo extractivista, patriarcal, racista, colonial y profundamente desigual.
Foto: Pedro Rinaldi
- Es urgente y posible construir una ciencia para la vida, orientada por principios éticos, relacionales y democráticos. Necesitamos reconfigurar radicalmente la forma en que concebimos y producimos conocimiento. Proponemos un sistema de ciencia y tecnología que parta del diálogo de saberes, que sea transdisciplinario, con una praxis que cuestione las jerarquías epistémicas y que integre activamente a movimientos sociales, comunidades, organizaciones territoriales y actores históricamente excluidos.
- Existe un vasto legado de tradiciones críticas y emancipadoras que ya caminan en esa dirección: la Educación Popular, la Ciencia Digna, la Agroecología, la Filosofía de la Liberación, el Pensamiento Ambiental Latinoamericano, la Investigación-Acción Participativa, la Economía Feminista y Decolonial, la Comunicación Comunitaria, entre otros.
- Mientras el mercado define qué comemos y a qué precio, reivindicamos la soberanía alimentaria como una necesidad vital y política. Comer es un acto profundamente político. Celebramos y fortalecemos la organización popular en defensa de los territorios, la biodiversidad, el agua, las semillas y la vida.
Foto: Pedro Rinaldi
Homenajes y hacedores
“Reconocimiento Carlos Vicente“, es el título del homenaje que se hace desde el VII Congreso (2023). Esta vez fue el turno de entregarlo a Miryam Gorban, referenta de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de Nutrición (en la UBA), “matriarca de la soberanía alimentaria”, que recibió el reconocimiento y en un discurso lleno de fuerza e ironía llamó a la lucha: “A fuerza de militancia y choripán seguiremos peleando por la salud socioambiental”. Tiene 93 años y no se detiene.
También se entregó el reconocimiento a la investigadora Silvia Ribeiro, que tomó el micrófono y le brotaron las lágrimas al recordar a su amigo Carlos Vicente: “Seguiremos resistiendo, con solidaridad, para un mundo donde quepan muchos mundos”. En distintas mesas se escucharon los nombres de Damián Marino, Claudio Lowy y Fabián Tomasi.
El grupo que sostiene este Congreso —el Instituto de Salud Socioambiental— está conformado por una veintena de personas. La cara más visible es Damián Verzeñassi pero en esta octava edición es necesario también mencionar a otros/as que son fundamentales para su concreción: Mauro Failo, Ariel Ruella, Alejandro Vallini, Verónica Möller, Analía Zamorano, Gabriel Keppl, Javier Hernández, Luciana Cappozi, Gonzalo Bertiche, Lisandro Ferrazzini, Facundo Fernández, Agostina Céspedes, Agatta Aprigio, Florencia Martino, Mariana Arroyo, Daniela Skupieñ, Helga María y Germán Burguener.
En junio de 2027 será el turno del IX Congreso, que hará eje en la ciencia crítica (en línea con el legado de Andrés Carrasco), que volverá a unir a académicos y movimientos sociales y donde se continuará la construcción de caminos contrahegemónicos para una vida más justa. En definitiva, un Congreso donde Rosario volverá a ratificar que es la capital latinoamericana de la ciencia digna.
Foto: Pedro Rinaldi
Publicación original: https://agenciatierraviva.com.ar/el-congreso-de-salud-socioambiental-y-rosario-como-capital-de-la-ciencia-digna/